¿Por qué odiamos?
Una invitación a reflexionar antes de reaccionar
Antes de empezar:
Todo nuestro contenido es de libre acceso al público. La mejor forma de reconocer nuestro trabajo es ayudándonos a crecer esta comunidad, así como dándoles un “me gusta” y compartiendo nuestras publicaciones.
Si crees que el contenido y el esfuerzo lo valen, puedes invitarnos a un café a través de una suscripción paga mensual (que puedes cancelar en cualquier momento). ¡Mil gracias por tu apoyo!
Versiones en audio y video de la entrada:
Cuando el silencio no es opción:
Lo primero que hay que decir es que preferiríamos no tener que escribir esta entrada.
Sin embargo, somos conscientes de que el silencio también comunica; y que hay contextos en donde resuena más que las palabras más estridentes. En momentos como el que vive hoy Colombia, no decir nada sería una forma de rendirse. Lo que ha ocurrido recientemente —el intento de homicidio contra un candidato presidencial— no sólo es doloroso por lo que representa individualmente, sino lo es también colectivamente pues reabre una herida que nunca terminó de sanar: la de un país que aún no ha aprendido a vivir sus diferencias sin destruirse por ellas.
No escribimos desde una postura partidista. No se trata de ideologías ni de bandos. Esta entrada se alinea con algunos de los principios que han guiado a Crecimiento Consciente desde su origen: la empatía, la democracia, la conversación. Lo que hoy queremos es reflexionar. Porque cuando dejamos de reflexionar, empezamos a repetir los mismos errores. Y en Colombia, llevamos demasiado tiempo resolviendo nuestros desacuerdos a través de la violencia.
¿Por qué odiamos?
Creemos firmemente que discrepar es sano. Que el conflicto, cuando se canaliza bien, es una gran fuente de crecimiento. Pero también sabemos que no todo desacuerdo termina en aprendizaje. En los últimos años, en muchos espacios —políticos, digitales, incluso familiares— hemos normalizado un discurso del odio. No debatimos para comprender, debatimos para ganar. Para deslegitimar al otro. Y eso, con el tiempo, erosiona nuestra capacidad de convivir.
Este ambiente de crispación y anulación del otro nos llevó a una pregunta que no es nueva, pero que cobra hoy un peso adicional: ¿por qué odiamos?
A veces, el odio aparece disfrazado de justicia. Otras veces, de moralidad. Pero muchas veces nace del miedo. Uno de los anhelos más profundos del ser humano es pertenecer, y cuando sentimos que algo o alguien amenaza esa identidad que construimos —ya sea un equipo de fútbol, una religión, una postura política— nuestro cerebro activa una alarma. Y cuando esa alarma no se canaliza sanamente, el miedo puede transformarse en rabia. Y la rabia, si no se nombra, puede terminar en odio.
Odiamos cuando sentimos que nuestra identidad está en juego. Incluso cuando esa identidad se define por oposición: “Nunca votaría por esa persona”, “Nunca sería de ese equipo”. Para muchos puede ser más fácil definirse por lo que no son, que por lo que sí. Y mientras más frágil sea nuestra identidad, más amenazados nos sentimos por la diferencia.
¿Pero qué tan sólida, qué tan auténtica y genuina, puede ser una identidad que depende de algo externo? ¿Qué tan en riesgo está mi vida realmente si mi equipo pierde, si mi candidato no gana, si alguien piensa distinto? Muchas de las violencias que vivimos —incluyendo el conflicto armado colombiano— han sido sostenidas por una falsa premisa: “Si el otro existe, yo desaparezco”.
Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si ese “otro” no representa un peligro, sino una oportunidad de entendernos mejor?
Herramientas para convivir con nuestras diferencias
El problema no es la diferencia. Es no saber manejarla.
Nos enseñaron a debatir con el objetivo de tener la razón, no de construir. Nos cuesta poner límites sin atacar. Nos cuesta escuchar sin interrumpir. Y cuando por fin hablamos, muchas veces lo hacemos mal. Generalizamos. Atacamos. Decimos cosas como “Tú siempre llegas tarde”, en vez de “Hoy llegaste tarde y eso impactó al equipo”.
Una herramienta que nos puede ayudar es el marco SBI: Situación – Comportamiento – Impacto. Nos obliga a hablar desde los hechos, no desde los juicios. A expresar lo que sentimos sin descalificar al otro. Y a canalizar los conflictos antes de que se conviertan en heridas.
Otra práctica poderosa: decir todo lo que tenemos por decir. Sin rodeos, pero con respeto. A veces nos vamos por los lados, nos quejamos con terceros, en vez de mirar a los ojos y decir: “Ese comentario me dolió.” Ser directos y empáticos al mismo tiempo es una habilidad que se entrena. Y es clave para que los desacuerdos no escalen.
También necesitamos revisar de dónde viene nuestra identidad. Muchos crecimos con creencias rígidas como: “Sin Dios no soy nada”, “Sin este partido, el país se acaba”. Pero cuando nuestra identidad depende exclusivamente de algo externo, vivimos en constante vulnerabilidad; en estado de reactividad. El crecimiento real ocurre cuando empezamos a construir desde adentro. Desde un lugar más sólido. Desde un locus interno que no necesita aplastar al otro para afirmarse.
Aquí es donde el estoicismo puede enseñarnos mucho. Nos recuerda que lo único que realmente podemos controlar es nuestra respuesta. Que muchas veces, el acto más revolucionario es no reaccionar. Escuchar antes de hablar. Preguntar antes de asumir. Detenernos a reflexionar antes de reaccionar.
Y sobre todo, reconocer que lo que vivimos —nuestras oportunidades, nuestras condiciones, incluso nuestros logros— está en parte atravesado por la suerte. Un reciente estudio sobre movilidad social en Colombia encontró que hasta el 50% nuestro “éxito económico” en la vida está determinado por nuestras circunstancias al nacer (nuestra etnia, la educación de nuestros padres, nuestro sexo… en fin, la suerte). ¿Y si la diferencia entre tú y esa persona a la que odias es simplemente el azar?
Epílogo: Una pausa necesaria
Parece sencillo decirlo, pero vivir con conciencia es difícil. Escuchar sin querer responder. Preguntar sin suponer. Hacernos las preguntas correctas antes de reaccionar. Todo eso requiere coraje.
Pero tal vez, si empezamos por ahí, podamos hacer de este momento un punto de inflexión. Tal vez esta entrada pueda ser un pequeño bálsamo en medio de tanto ruido, tanto dolor, tanta rabia acumulada.
Porque todos hacemos parte de esta sociedad. Y si queremos vivir en una Colombia, en una América Latina más sana, más justa, más consciente, tenemos que aprender a ver en el otro algo más que una amenaza.
Y poner, cada uno, su granito de arena.
Por una vida más feliz y consciente,
Daniel




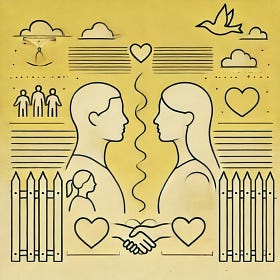
Si el problema no es discrepar, es hacerlo desde el ataque. Muchas veces detrás del odio hay más miedo o inseguridad que maldad, y hasta que no entendamos eso va a ser difícil construir algo juntos.