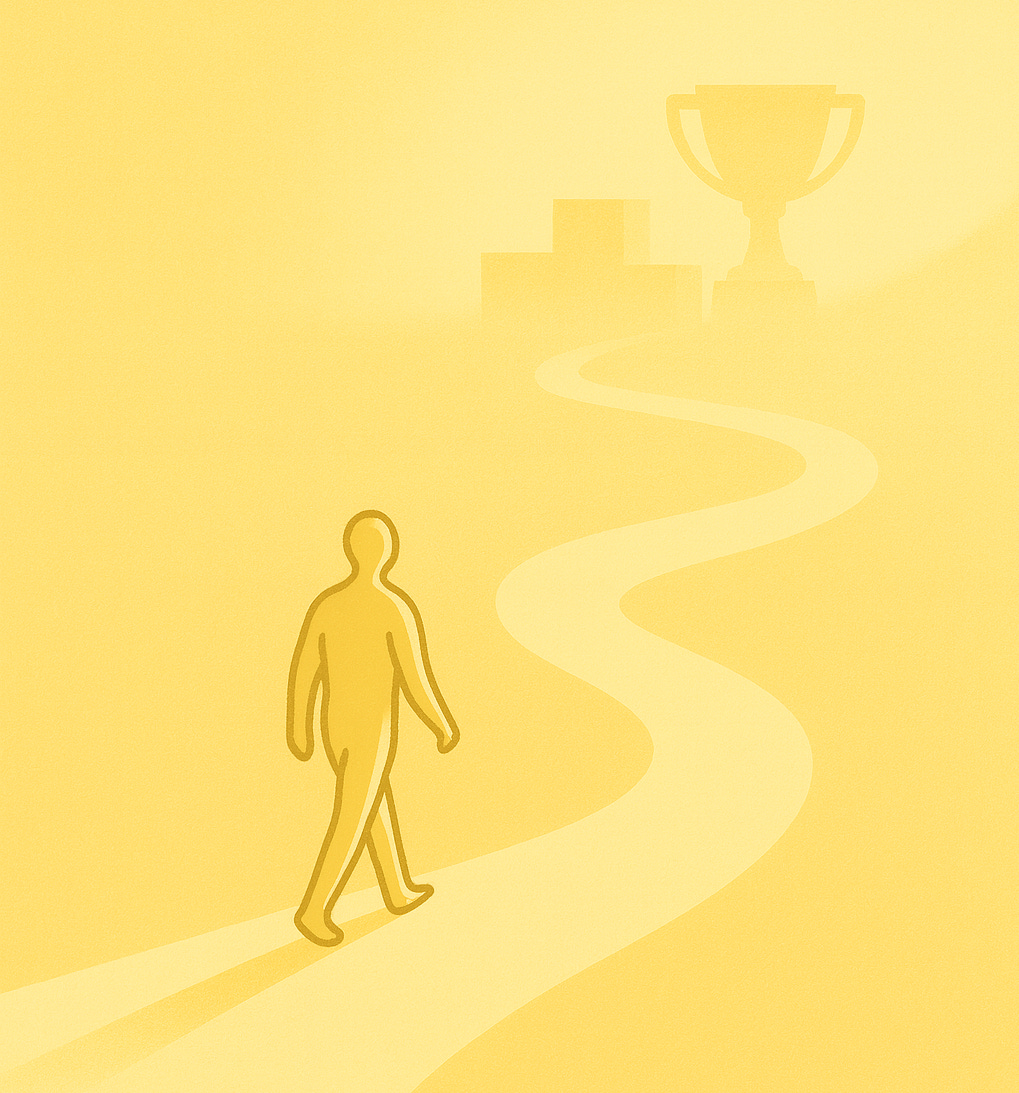Ganar no te dará la victoria
Cómo la obsesión con el resultado puede transformarse en ansiedad y fragilidad, y por qué el camino a la plenitud está en el proceso
Antes de empezar:
Todo nuestro contenido es de libre acceso al público. La mejor forma de reconocer nuestro trabajo es ayudándonos a crecer esta comunidad, así como dándoles un “me gusta” y compartiendo nuestras publicaciones.
Si crees que el contenido y el esfuerzo lo valen, puedes invitarnos a un café a través de una suscripción paga mensual (que puedes cancelar en cualquier momento). ¡Mil gracias por tu apoyo!
Versiones en video de la entrada:
La entrada:
Este tema no es nuevo en Crecimiento Consciente. De hecho, es uno de los hilos conductores que atraviesa los cuatro pilares fundacionales de esta comunidad. Si bien hoy lo abordaremos desde un ángulo más cercano al emprendimiento y al liderazgo, sus ramificaciones tocan prácticamente todos los demás ámbitos de nuestra vida: desde la inteligencia emocional y las relaciones de pareja, pasando por los retos deportivos, hasta la forma en que nos relacionamos con nuestro propio cuerpo.
Para algunas personas, este rasgo será más evidente que para otras. Sin embargo, si hacen parte de esta comunidad, hay una probabilidad no despreciable de que lo reconozcan en ustedes: el foco, cuasiobsesivo, en “ganar”. En concebir la consecución del objetivo como la única fuente de valor, cualquiera que sea su naturaleza. En nuestro caso particular, Daniel y yo lo hemos tenido bastante marcado, fruto tanto de nuestra genética como de nuestra crianza, aunque lo expresáramos de maneras diferentes. Ambos encontramos un motor potente para la acción en el deseo de alcanzar la meta y, al mismo tiempo, sufrimos las consecuencias de su cara más oscura. Tuvimos que recorrer, y lo seguimos haciendo, el sinuoso camino de aprender a priorizar el proceso por encima del resultado, para acercarnos a esa tranquilidad de la que Daniel hablaba en su última entrada y, paradójicamente, encontrar una forma más efectiva de sacar adelante nuestros proyectos.
Así pues, en las próximas líneas exploraremos la psicología y la ciencia que hay detrás de obsesionarse con ganar: por qué una actitud competitiva puede ser no solo útil, sino deseable, pero también cómo puede degenerar rápidamente en un espiral de ansiedad, inseguridad, fragilidad, descontrol y, en última instancia, fracaso e intranquilidad.
La psicología evolutiva de una mentalidad ganadora y de ser competitivo
Desde una perspectiva evolutiva, no es difícil entender por qué nuestra mente puede enfocarse con tanta vehemencia en el resultado. En entornos ancestrales, alcanzar un objetivo, dígase obtener alimento, encontrar refugio o asegurar una alianza, era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Nuestra supervivencia y la de nuestro grupo dependían de lograr ciertos fines, y la biología reforzó este patrón premiando con dopamina la consecución de esas metas. Esta orientación hacia “llegar” antes que “disfrutar el camino” no es, por tanto, un efecto colateral de nuestro estilo de vida moderno, sino una herencia adaptativa que, en contextos adecuados, sigue siendo útil.
Si se quiere ver desde otro ángulo, se podría decir que durante buena parte de nuestra existencia como especie los juegos a los que nos enfrentábamos eran los que los economistas llaman de suma cero: lo que uno ganaba necesariamente lo perdía otro. Los juegos de estatus, como mostrar ser el más fuerte, el más hábil o el más valiente, no sólo daban acceso a mejores recursos, sino que maximizaban las probabilidades de supervivencia y de asegurar la descendencia. No sorprende, entonces, que la competitividad se haya grabado tan profundo en nuestro cableado biológico.
El mundo moderno, sin embargo, ha abierto la puerta a juegos de otra naturaleza. Buena parte de los juegos sociales y económicos de hoy no son de suma cero: la creación y acumulación de riqueza, la innovación tecnológica, el aprendizaje compartido, e incluso la cooperación en comunidades como esta, propician escenarios en donde todos podemos ganar. El problema es que nuestra mente, diseñada para entornos tribales y de supervivencia inmediata, todavía tiende a percibir muchos de estos contextos como si fueran combates de estatus en los que sólo hay un ganador posible.
Por eso, si reconoces en ti un sesgo hacia el logro, vale la pena abordarlo con autocompasión. No se trata de anularlo, sino de aprender a canalizarlo. La disciplina, la resiliencia y la claridad de objetivos que emergen de este rasgo son virtudes que pueden y deben cultivarse. Lo peligroso es dejar que esas virtudes sean secuestradas por entornos en donde la presión por “ganar” se convierte en un fin en sí mismo.
Y es que, en contextos corporativos, académicos, deportivos o incluso en nuestras relaciones de pareja, donde agentes externos esperan “resultados” de nosotros, ese instinto competitivo puede mutar con facilidad hacia la reactividad y la fragilidad. El motivo principal es que delegamos la definición de nuestra realización a manos ajenas. Cuando hay competencia, hay algo que “ganar”, y por tanto hay un árbitro externo, sea un jurado, un cliente, un entrenador, una pareja, que dictamina si lo conseguimos o no. En ese instante, cedemos el control. Olvidamos que el azar, las circunstancias y factores fuera de nuestro alcance influyen enormemente en el desenlace.
En ese estado mental, es fácil desconectarse del momento presente, anticiparse a los hechos con temor y no dar lo mejor de nosotros en cada acción. La mente se adelanta al marcador, al veredicto, y deja de estar anclada en la ejecución. Así se configura la receta perfecta para entrar en una espiral: la pérdida progresiva de control y de agencia sobre nuestro propio destino.
La evidencia científica
Lo interesante es que la ciencia confirma muchas de estas intuiciones. La neurociencia, por ejemplo, muestra que la dopamina no se libera principalmente cuando alcanzamos una meta, sino en el camino hacia ella. De hecho, lo que Schultz y sus colegas demostraron en los años noventa es que el mayor pico de dopamina ocurre al anticipar y ejecutar acciones que nos acercan a un objetivo, más que al recibir la recompensa misma. En otras palabras, nuestro cerebro está diseñado para disfrutar y sostener la motivación en el proceso, no únicamente en el resultado. Cuando reducimos toda la experiencia a “ganar” o “perder”, estamos, en cierta medida, traicionando nuestra propia biología.
Algo similar ocurre en el campo del deporte y la psicología del rendimiento. Estudios sobre lo que Baumeister llamó “ahogarse bajo presión” (choking under pressure en inglés) muestran que, bajo contextos de alta exigencia, enfocarse demasiado en el resultado bloquea la ejecución de habilidades que de otro modo serían automáticas. El golfista que falla un putt sencillo porque está pensando en el marcador, o el pianista que se equivoca en una nota que ha tocado mil veces, son ejemplos clásicos de cómo la obsesión con el resultado sabotea el desempeño. Por el contrario, investigaciones comos la del estado de flow de Csikszentmihalyi revelan que las experiencias más plenas y los momentos de máximo rendimiento surgen cuando la atención está completamente absorbida en la acción presente, sin la interferencia de la ansiedad por lo que está en juego.
La psicología motivacional aporta más piezas al rompecabezas. Décadas de investigación sobre el denominado locus de control han mostrado que las personas que centran su atención en lo que depende de ellas (el proceso, el esfuerzo, la práctica) desarrollan mayor resiliencia y bienestar. En cambio, quienes sitúan el control en factores externos (el marcador, la opinión del jefe, el azar) tienden a ser más vulnerables a la ansiedad y la frustración.
Y, por supuesto, este patrón se replica en entornos de liderazgo y trabajo en equipo. Investigaciones como las de Amy Edmondson en Harvard han mostrado que cuando las organizaciones valoran únicamente los resultados, los equipos tienden a ocultar errores y a jugar “a la defensiva”.
En cambio, cuando se reconoce el proceso y se fomenta un ambiente de seguridad psicológica, aflora la creatividad, se aprende colectivamente y los resultados, paradójicamente, terminan siendo mejores.
En suma, la evidencia científica sugiere que obsesionarnos con ganar nos lleva a una paradoja: al querer controlar el resultado, lo hacemos más incierto. Es al volver al proceso, al esfuerzo, la práctica y la acción consciente, cuando recuperamos el control real y abrimos la puerta tanto al rendimiento sostenido como al bienestar personal.
Epílogo: El proceso como progenitor de la maestría y la plenitud
Volver la mirada al proceso no significa abandonar las metas ni dejar de soñar en grande. Significa, más bien, entender que los resultados son la consecuencia natural de una práctica sostenida y consciente, y no su razón de ser.
Quien corre obsesionado con el reloj termina agotado, frustrado y, muy probablemente, hasta lesionado; quien corre atento a su técnica, a su cadencia y a su respiración no sólo mejora, sino que disfruta. Quien emprende con la ansiedad de “ganar” un mercado puede vivir en un estado constante de insatisfacción; quien centra su energía en diseñar procesos sólidos, en aprender de cada error y en cultivar relaciones duraderas, construye empresas que perduran. Incluso en el plano íntimo, la diferencia es palpable: buscar en una relación únicamente validación externa es receta para la fragilidad y la inseguridad; en cambio, enfocarse en la escucha, en el cuidado y en el crecimiento compartido abre la puerta a vínculos más profundos y resilientes.
El énfasis en el proceso nos devuelve agencia. Nos recuerda que lo único que está bajo nuestro control es la acción que tomamos aquí y ahora. Este principio, que parece obvio, es también profundamente liberador: ya no dependemos del veredicto de terceros ni de azares imposibles de manejar, sino de la calidad con que habitamos el presente. Y lo paradójico es que, al poner nuestra atención en cada paso, los resultados suelen llegar con más naturalidad.
La maestría, en cualquier disciplina, surge de repetir con conciencia lo esencial, una y otra vez, hasta que la práctica misma se convierte en recompensa. Y la plenitud se encuentra en esa misma práctica, en saber que, más allá del resultado, hemos puesto lo mejor de nosotros en el momento. Enfocarse en el proceso no sólo es una estrategia para alcanzar objetivos: es, en sí mismo, un camino de vida más sereno y fecundo.
Vive y aprecia cada momento. Concéntrate en lo que está en tu control. Disfruta el proceso.
Un abrazo,
Carlos
*Esta entrada hace parte de nuestros pilares de inteligencia emocional y emprendimiento y liderazgo y está basada en múltiples artículos académicos, libros, conferencias y videos de los profesores y pensadores Arthur Brooks, Paul Conti, Sam Harris, entre otros.
Por si te los perdiste… o quieres refrescar la memoria
Por qué los números suelen ser malos guías
No estamos programados para derivar satisfacción, tranquilidad y plenitud de alcanzarlos