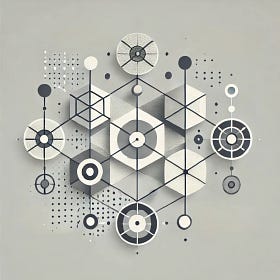Callar al otro es negarse a uno mismo
Sin libertad de expresión, se resquebrajan el orden democrático-republicano y nuestras posibilidades de crecimiento personal
Antes de empezar:
Todo nuestro contenido es de libre acceso al público. La mejor forma de reconocer nuestro trabajo es ayudándonos a crecer esta comunidad, así como dándoles un “me gusta” y compartiendo nuestras publicaciones.
Si crees que el contenido y el esfuerzo lo valen, puedes invitarnos a un café a través de una suscripción paga mensual (que puedes cancelar en cualquier momento). ¡Mil gracias por tu apoyo!
Versiones en audio y video de la entrada:
La entrada:
Hace apenas tres meses, un deleznable acontecimiento político en Colombia nos llevó a alterar la programación de estas entradas para reflexionar sobre el odio y cómo escapar de él. Infortunadamente, los hechos recientes en Estados Unidos vuelven a empujarnos a ese territorio: el de la violencia política y, subsidiariamente, el de las amenazas a la libertad de expresión. No sólo por el poder simbólico que acarrea el asesinato del comentarista de derecha Charlie Kirk, sino también por la execrable reacción de no pocos militantes en ambos lados del espectro ideológico. Radicalismo, sectarismo, apología al odio y estigmatización del otro se entrelazaron en un clima que, entre otras, derivó en la censura de voces disonantes del oficialismo, como la del comediante Jimmy Kimmel, así fuese temporalmente.
Desde muy temprana edad he encontrado gran satisfacción y crecimiento en el diálogo con personas que piensan distinto a mí. He forjado grandes amistades en todas las orillas: liberales, conservadores, ateos, piadosos, progresistas, en fin. De todos me he nutrido, entendiendo sus razones, cuestionando las mías y, paradójicamente, construyendo así una identidad más auténtica. No delegándola a una tribu ni definiéndola en función de consignas prestadas, sino edificándola a partir de la pluralidad, de esa tensión fértil que surge cuando diferentes visiones se encuentran.
Por eso hoy quiero dedicar estas líneas a defender la libertad de expresión como derecho fundacional de nuestras sociedades y, al mismo tiempo, a resaltar el valor de confrontar nuestras convicciones con quienes opinan diferente a nosotros. Hacerlo con firmeza, pero también con disposición a escuchar, con curiosidad genuina por las motivaciones del otro, pero sin perder de vista la importancia de trazarse límites partiendo de mínimos morales y de la autopreservación. Más veces de las que imaginamos, un diálogo abierto y sincero se convierte en partera de mejoras: en lo social y en lo individual, en lo político y en lo íntimo.
La libertad de expresión como cimiento del bienestar colectivo
En la arquitectura de las democracias modernas, la libertad de expresión no es un accesorio: es la piedra angular que sostiene al resto del edificio institucional. No por azar la famosa Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, justamente la primera, lo deja claro al prohibir cualquier restricción estatal al uso de la palabra, y al ejercicio periodístico en particular.
Que los padres fundadores del modelo democrático y republicano de Occidente lo consagraran como el primero de sus principios rectores es testimonio de que, sin la posibilidad de disentir, de cuestionar y de denunciar abusos, las demás libertades se tornan frágiles y fácilmente capturables por quienes detentan el poder.
Ese mismo espíritu bebe de la tradición ilustrada y de la duda metódica. La palabra libre permite que convicciones, teorías y políticas se expongan al escrutinio público, y que su supervivencia dependa de su mérito y no de la imposición o la represión. Por eso el republicanismo moderno asocia la libertad de expresión con ciudadanía activa: con la capacidad de disputar narrativas sin que el gobierno de turno, o un grupo dominante, se erija en árbitro último de la verdad.
La alternancia pacífica en el poder es una consecuencia virtuosa de ese arreglo. Sólo donde la crítica circula sin temor pueden surgir nuevas mayorías, emerger liderazgos alternativos y retirarse con dignidad quienes gobernaron. La literatura neoinstitucionalista del desarrollo económico ha mostrado que la prosperidad sostenida se vincula menos con la riqueza de recursos y más con la existencia de instituciones inclusivas, capaces de renovarse y corregirse a través de esa dinámica. La libertad de expresión se convierte así en garante de solidez institucional en el largo plazo.
En una economía de mercado, la analogía es aún más poderosa. Así como los precios canalizan información dispersa, el debate público agrega conocimiento fragmentado en la sociedad. La competencia entre empresas se parece a la competencia entre ideas: cuando el intercambio es abierto, florecen la innovación y la creatividad; cuando se castiga el disenso, se protege al incumbente y se castiga al que arriesga. Schumpeter lo describió con la noción de destrucción creativa, y ella sólo ocurre en ecosistemas donde lo nuevo puede desafiar a lo establecido sin miedo a la sanción.
Y por supuesto que lo mismo vale para la ciencia. El método científico se sostiene sobre la institucionalización del derecho a refutar. La revisión por pares, la publicación de resultados negativos y la replicación de experimentos son mecanismos diseñados para garantizar que ninguna hipótesis se vuelva dogma. Allí donde la censura ahoga lo impopular, los errores se perpetúan; allí donde se protege el disenso, las sociedades encuentran las semillas de la innovación y de la resiliencia frente a crisis inesperadas.
Por eso restringir la palabra tiene costos tan altos a nivel social. No sólo impide detectar abusos y errores a tiempo, sino que erosiona la confianza en las instituciones y atrofia la capacidad de adaptación colectiva.
Una sociedad donde se teme disentir se vuelve rígida y frágil. En cambio, una que protege la libertad de expresión se hace antifrágil: aprende y se fortalece de sus fallas, integra voces diversas y cultiva ciudadanos capaces de sostener en el largo plazo un proyecto común.
El disenso como motor de crecimiento individual
Si en el plano colectivo la libertad de expresión es cimiento de democracia, ciencia y prosperidad, en el plano individual es en una herramienta de autodescubrimiento y de crecimiento. Dialogar con quienes piensan distinto es un ejercicio que desafía, que incomoda, que obliga a revisar la solidez de nuestros argumentos y la legitimidad de nuestras convicciones. Lejos de ser una amenaza a la identidad, es precisamente lo que nos permite construirla con autenticidad; no alienada ni subordinada a validaciones de terceros.
El encuentro con la diferencia es también un laboratorio de empatía. Al escuchar las motivaciones del otro, incluso cuando no las compartimos, aprendemos a reconocer la dignidad que hay en su experiencia. Ese reconocimiento no equivale a renunciar a nuestras posturas (aunque recomiendo que, en ocasiones, lo sea), pero sí a ampliarlas con matices; a entender que la vida social no es un juego de suma cero donde la ganancia de uno implica la pérdida del otro, sino una red compleja donde los acuerdos se construyen a partir del disenso.
El psicólogo Gordon Allport lo intuyó en su renombrada hipótesis del contacto (Contact Hypothesis), en donde documenta mediante experimentos sociales cómo la interacción genuina entre personas de grupos distintos, bajo condiciones de igualdad y cooperación, reduce los prejuicios y la hostilidad. Cuando existe contacto significativo, se abren espacios para desmontar estereotipos, construir confianza y cultivar actitudes prosociales.
La diversidad no sólo enriquece, también educa. Dialogar con quien piensa distinto es una “vacuna” contra la intolerancia y un catalizador de la cooperación.
Desde esta perspectiva, el conflicto no es necesariamente un mal a evitar, sino un recurso pedagógico a gestionar. Las fricciones intelectuales son oportunidades para descubrir puntos ciegos, revisar presupuestos y fortalecer la coherencia de nuestras ideas. Una mente que nunca se enfrenta al desacuerdo corre el riesgo de atrofiarse en la complacencia; una que se expone al contraste desarrolla flexibilidad cognitiva y capacidad crítica, virtudes esenciales en un mundo complejo e incierto.
Incluso en la vida cotidiana, los beneficios son palpables. Un equipo de trabajo diverso, en donde las diferencias de criterio se discuten con respeto, suele generar soluciones más creativas y robustas que uno homogéneo. Una familia que sabe escuchar discrepancias construye vínculos más resilientes que otra que las silencia en nombre de una falsa armonía. En todos los casos, la apertura a la expresión del otro alimenta tanto la cooperación como la autonomía personal.
Por eso defender la libertad de expresión, más que un asunto de instituciones o constituciones, es también una apuesta por nuestra expansión interior. Cada conversación con alguien que desafía nuestras certezas es un recordatorio de que el mundo es más amplio que nuestros marcos mentales. Aprender a escuchar para entender, a disentir con firmeza y sin resentimiento, es una de las formas más nobles de crecer: no sólo como ciudadanos de una democracia, sino como seres humanos en búsqueda de plenitud.
Epílogo: La decisión difícil, pero rentable
La libertad de expresión no es un lujo ni un adorno retórico, es un bien público que sostiene nuestras instituciones y, a su vez, un ejercicio individual que nos nutre. Defenderla exige valentía para tolerar lo incómodo y humildad para reconocer que la verdad no nos ha sido revelada en piedra.
En un mundo saturado de trincheras ideológicas, la práctica del diálogo abierto y sincero es un acto de resistencia frente al sectarismo. Escuchar al otro sin la intención inmediata de refutarlo, sino con la curiosidad de comprenderlo, es un gesto que siembra confianza y reduce la distancia que nos separa. Allí donde reside la palabra libre, florecen también la empatía, la cooperación y la posibilidad de construir proyectos comunes.
De cara al futuro, ante eventos como los que ensombrecieron las últimas semanas, nuestra tarea es doble: proteger la libertad de expresión como un derecho fundacional y cultivar, en la esfera personal, la disposición al encuentro con la diferencia. Al hacerlo, no sólo reforzamos la solidez de nuestros arreglos institucionales, sino que también nos transformamos en personas más compasivas, generosas y auténticas.
Vive y aprecia cada momento. Concéntrate en lo que está en tu control. Disfruta el proceso.
Un abrazo,
Carlos
*Esta entrada hace parte de nuestro pilar de inteligencia emocional y está basada en múltiples artículos académicos, libros, conferencias y videos de los profesores y pensadores Arthur Brooks, Paul Conti, Sam Harris, entre otros.
Por si te los perdiste… o quieres refrescar la memoria
La herencia de Prometeo
Por qué el pensamiento crítico es el mayor logro y el mayor reto de nuestra especie