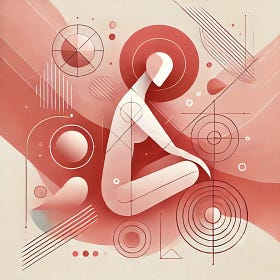¿Y si todo sale mal?
Cómo enfrentar el pesimismo con madurez emocional y resiliencia sin caer en el optimismo ingenuo ni el derrotismo paralizante
Antes de empezar:
Todo nuestro contenido es de libre acceso al público. La mejor forma de reconocer nuestro trabajo es ayudándonos a crecer esta comunidad, así como dándoles un “me gusta” y compartiendo nuestras publicaciones.
Si crees que el contenido y el esfuerzo lo valen, puedes invitarnos a un café a través de una suscripción paga mensual (que puedes cancelar en cualquier momento). ¡Mil gracias por tu apoyo!
Versiones en audio y video de la entrada:
La entrada:
Hay días, momentos o incluso temporadas enteras en las que el pesimismo pareciera ser la única narrativa que nuestra mente logra componer. Si son como yo, habrán notado cómo, de tanto en tanto, emergen pensamientos sombríos, anticipaciones negativas, escenarios catastróficos. No es que uno quiera ser agorero o derrotista, es que la compulsión por el control —ese deseo de tener agencia plena sobre el porvenir— nos lleva a creer que, si nos preparamos para lo peor, quizás podamos domarlo... o al menos anestesiarnos ante su llegada. El resultado, sin embargo, rara vez es tranquilidad. Lo más habitual es que terminemos robándonos la paz antes de que la vida siquiera nos haya planteado el reto.
Ya en nuestra entrada sobre traumas y máscaras advertíamos que uno de los mecanismos de defensa más sutiles —pero no por ello menos costosos— es el de negarse a tener esperanza. Si no esperamos nada, si no aspiramos a nada, entonces nada puede herirnos. Nos convencemos de que así reducimos el margen de decepción, cuando en realidad lo que hacemos es sabotear la posibilidad misma del florecimiento. Nos blindamos tanto ante el fracaso que terminamos construyendo una vida que tampoco deja espacio para el triunfo.
De ahí que muchos se aferren a frases como la que se atribuye a Simón Bolívar: "rezar por lo mejor, esperar lo peor". O en su versión más liberal y más moderna, si se quiere: "trabajar por lo mejor, pero esperar lo peor". No niego que hay algo de sabiduría en esa formulación, sobre todo cuando se aplica con mesura. El problema surge cuando el “esperar lo peor” se convierte en el motor que nos guía, cuando esa expectativa negativa empieza a permear nuestras acciones, nuestras relaciones, incluso nuestros sueños. Porque si bien es cierto que tener los pies en la tierra es útil, vivir con la vista fija en el suelo nos impide ver el horizonte.
En ese sentido, esta entrada no es una apología del optimismo ciego, ingenuo o voluntarista. Tampoco lo es del pesimismo recubierto de “realismo” que a menudo usamos como excusa para no comprometernos con nuestros anhelos. Es una invitación a reflexionar sobre cómo podemos construir una actitud emocionalmente inteligente y mentalmente robusta ante la incertidumbre, una que nos permita proyectar nuestras mejores intenciones hacia el futuro sin negarnos la posibilidad de que algunas cosas salgan mal... pero sin anticipar, como acto reflejo, que todo va a salir mal.
El pesimismo como mecanismo de defensa
Hay algo profundamente humano en el impulso pesimista. No se trata, como a veces se caricaturiza, de una mera predisposición genética al desánimo. En muchos casos, el pesimismo es una estrategia que nuestra mente adopta para protegernos del dolor. Una suerte de amortiguador emocional. Si algo sale mal, al menos no nos tomará por sorpresa. Si nos va bien, entonces podemos celebrar que nos equivocamos. Es una heurística, por decirlo en términos más técnicos, diseñada para reducir la disonancia entre nuestras expectativas y la realidad.
Sin embargo, como toda heurística, tiene sesgos. Y uno de los más perniciosos es que cuando la empleamos de manera crónica, no sólo dejamos de proyectar ambiciones legítimas, sino que reducimos nuestra tolerancia a la esperanza. Nos volvemos incapaces de imaginar futuros mejores sin que la duda o el cinismo los saboteen. Así, el pesimismo deja de ser un seguro y se convierte en una lente deformante a través de la cual leemos, y hasta saboteamos, nuestra existencia.
El costo de anticipar lo peor
Está documentado que las emociones anticipatorias —aquellas que experimentamos incluso antes de que ocurra un evento— tienen efectos neurofisiológicos reales. Por ejemplo, anticipar una pérdida genera respuestas de estrés en nuestro cuerpo similares a las que genera la pérdida en sí misma. Anticipar el rechazo activa regiones del cerebro vinculadas al dolor físico. En otras palabras, vivir esperando lo peor no sólo nos roba bienestar mental, sino que literalmente grava nuestra salud corporal.
Y lo más irónico es que muchas veces, esa predisposición a que todo salga mal termina condicionando nuestro comportamiento. Decidimos no arriesgar, no invertir en relaciones, no aplicar a ese trabajo, no exponernos emocionalmente. Nos convertimos en verdugos de nuestras propias posibilidades, confundiendo resignación con prudencia; escepticismo con sabiduría. El pesimismo nos da la ilusión de estar tomando el camino más seguro, cuando en realidad nos mantiene paralizados en la zona de menor crecimiento.
El antídoto no es el optimismo ciego
Como decía en la introducción, no se trata de reemplazar un extremo por otro. El optimismo irreflexivo, ese que se rehúsa a considerar que algo puede salir mal, también tiene sus trampas. No sólo puede llevarnos a decisiones temerarias, sino que puede incubar una profunda decepción cuando la realidad se impone. Lo que necesitamos cultivar es una forma de pensar más matizada: una esperanza lúcida. Esa que se permite imaginar escenarios deseables, pero que también tiene la entereza para asumir con serenidad si no se concretan.
Desde la psicología cognitiva se habla del "realismo esperanzado" como una postura emocionalmente sostenible. Es un enfoque que se ancla en la evidencia, que reconoce la probabilidad de cada evento, los riesgos asociados a cada rama del árbol, pero que no se deja gobernar por ellos. En lugar de pensar “seguramente todo saldrá mal”, propone: “puede que no salga como espero, pero vale la pena intentarlo”. Es una narrativa que nos permite comprometernos con nuestros proyectos sin que el miedo al fracaso nos prive del proceso.
Herramientas prácticas para desactivar el sesgo pesimista
Una de las estrategias más útiles que he encontrado, tanto en la literatura como en mi experiencia personal, es la escritura expresiva. Ya lo hemos recomendado para otros fines, como la gestión de emociones difíciles, derrotar la narrativa autodestructiva o la clarificación de decisiones complejas, pero también sirve para interrogar a nuestro pesimismo. ¿Qué exactamente estamos temiendo? ¿Qué evidencia tenemos de que ese escenario ocurrirá? ¿Qué nos diría un amigo, un mentor o un terapeuta al respecto? Convertir el pensamiento en lenguaje escrito nos permite desmontar muchas de las exageraciones que el miedo suele colar en nuestra narrativa interna.
Otra herramienta poderosa es la visualización negativa, pero al estilo estoico. Los filósofos como Séneca o Marco Aurelio no negaban la posibilidad del infortunio. Al contrario, la meditaban deliberadamente. Pero no para quedarse atascados en el miedo, sino para recordar que, incluso si se materializara el peor de los escenarios, todavía podríamos conservar nuestra dignidad, adaptarnos, reconstruirnos. Como se suele atribuir a Séneca, “el que se prepara para lo peor, nunca se sorprende por él”.
Por último, está el acto radical —y profundamente liberador— de cultivar la confianza. No en que todo va a salir bien, sino en que sabremos lidiar con lo que venga. Esa es, quizás, la forma más sana de lidiar con el pesimismo. No desactivándolo a la fuerza, sino recordándole que ya hemos superado mucho... y que, si es necesario, lo volveremos a hacer.
Epílogo: Abrazar la incertidumbre sin renunciar a la esperanza
No es fácil. Lo sé. Cuando el entorno se antoja retador, cuando los intentos fallidos se acumulan, cuando las decepciones pesan más que los logros, es natural que la mente intente protegernos anticipando lo peor. El pesimismo se vuelve un refugio. Uno precario, pero conocido. Pero si algo he aprendido en estos últimos años, es que vivir en esa cueva emocional no nos exime del dolor… sólo nos priva de la luz.
Tener esperanza —y obrar en consecuencia— no es ingenuidad, es coraje. Es la decisión consciente de seguir avanzando a pesar de saber que no todo depende de nosotros; de que no tenemos plena agencia sobre nuestro destino. Y esa es, en el fondo, la paradoja más hermosa de vivir: que no controlamos todo, pero sí podemos elegir con qué actitud enfrentamos lo incierto. Y cuando lo hacemos desde un lugar de apertura, sin renegar del miedo, pero sin dejarnos gobernar por él, las probabilidades de que algo bueno suceda aumentan.
Así que no se trata de negar los pensamientos pesimistas. Se trata de escucharlos, entender de dónde vienen, y luego seguir adelante con la frente en alto. A veces, muchas veces, las cosas no saldrán como esperábamos. Pero otras veces sí. Y si no dejamos un lugar para esa posibilidad, nos estamos negando lo mejor que la vida tiene para ofrecernos.
Vive y aprecia cada momento. Concéntrate en lo que está en tu control. Disfruta el proceso.
Un abrazo,
Carlos
*Esta entrada hace parte de nuestros pilares de inteligencia emocional y emprendimiento y liderazgo y está basada en múltiples artículos académicos, libros, conferencias y videos de los profesores y pensadores Arthur Brooks, Paul Conti, Sam Harris, entre otros.
Por si te los perdiste… o quieres refrescar la memoria
Cómo cultivar el amor propio
De la autocrítica a la compasión: herramientas prácticas para mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos
Seamos más generosos con las palabras
Explora cómo el uso consciente y generoso de nuestras palabras puede impactar nuestra vida y la de los demás, desde una perspectiva tanto emocional como racional