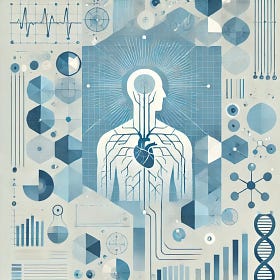Obicetrapib: ¿El fin de la era del colesterol?
Una nueva generación de fármacos promete transformar la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, combinando eficacia, seguridad y accesibilidad
Antes de empezar:
Todo nuestro contenido es de libre acceso al público. La mejor forma de reconocer nuestro trabajo es ayudándonos a crecer esta comunidad, así como dándoles un “me gusta” y compartiendo nuestras publicaciones.
Si crees que el contenido y el esfuerzo lo valen, puedes invitarnos a un café semanal mediante una suscripción paga (que puedes cancelar en cualquier momento). ¡Mil gracias por tu apoyo!
Versiones en audio y video de la entrada:
La entrada:
Quizás el tema al que más hemos regresado en nuestro pilar de salud y nutrición es el de las enfermedades cardiovasculares. Y no es casualidad. Como hemos señalado en múltiples ocasiones, constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo occidental. Podría decirse que, hoy por hoy, son nuestro mayor obstáculo fisiológico hacia una vida longeva, llena de agencia física y emocional. Más aún si se considera su papel como precursoras silenciosas de otras patologías que erosionan la calidad de vida, como la demencia vascular, la diabetes tipo 2 o incluso ciertos tipos de cáncer. Por eso seguimos de cerca los últimos desarrollos médicos en esta área.
En esta ocasión, la atención recae sobre un avance que ha generado entusiasmo entre investigadores y cardiólogos: la publicación, hace un par de meses, de un estudio en la revista New England Journal of Medicine, el estándar de oro de la investigación clínica, sobre la efectividad y seguridad del Obicetrapib.
Se trata de un nuevo y prometedor fármaco diseñado para tratar a pacientes con alto riesgo cardiovascular y, más importante, para reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares en toda la población, desde la prevención primaria.
Como veremos, su elevada eficacia y, en especial, su bajo costo, lo posicionan como una de las innovaciones farmacológicas más esperanzadoras en décadas en este campo. Si los resultados preliminares se reafirman y se consolidan junto con la revolución biomédica que impulsan los avances en inteligencia artificial, es posible que en unos años miremos a las enfermedades cardiovasculares como hoy miramos a las infecciones o las fracturas: afecciones que alguna vez dominaron las causas de muerte humana y que hoy pertenecen, en buena medida, al pasado.
El colesterol y las enfermedades cardiovasculares
Para entender los mecanismos que median en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, los invito a volver a la primera serie que publicamos en Crecimiento Consciente: tres entregas dedicadas a explorar, con algo más de detalle, el rol del colesterol y las partículas que intervienen en su ciclo fisiológico. Allí abordamos cómo las lipoproteínas, vehículos moleculares del transporte de grasa y ésteres de colesterol en el organismo, cumplen una función esencial para la vida de los mamíferos, pero también cómo pueden derivar en patologías cuando se acumulan en exceso en la pared arterial.
Para efectos de esta entrada, bastará con recordar que la relación entre colesterol y salud cardiovascular no depende tanto del colesterol total como de la cantidad y tipo de partículas que lo transportan. En ese sentido, los marcadores más reveladores del riesgo son aquellos que reflejan la concentración de partículas aterogénicas en conjunto, en especial, el de la apolipoproteína B (ApoB).
Cada partícula de LDL, VLDL y Lp(a) contiene exactamente una molécula de ApoB, lo que hace de este marcador un reflejo directo del número de partículas capaces de penetrar la pared arterial e iniciar el proceso inflamatorio que da origen a la placa aterosclerótica. Cuantas más partículas de este tipo circulen en la sangre, mayor será la probabilidad de que penetren el endotelio, se oxiden y den lugar a la cascada de eventos que eventualmente puede culminar en un infarto o un accidente cerebrovascular. Esa es, en esencia, la base molecular sobre la cual se asienta toda la prevención cardiovascular moderna.
El control farmacológico del riesgo cardiovascular
La intuición detrás de los medicamentos que hoy consideramos pilares de la prevención cardiovascular parte de una observación sencilla: si el exceso de partículas aterogénicas es el origen del problema, reducir su concentración en sangre debería reducir también el riesgo de enfermedad.
Esa lógica, respaldada por décadas de evidencia, es la que dio origen a las estatinas, fármacos que inhiben la enzima HMG-CoA reductasa, responsable de la síntesis hepática de colesterol. Al bloquear parcialmente esta vía, el hígado se ve obligado a captar más partículas de LDL de la sangre, reduciendo así sus concentraciones plasmáticas. Múltiples ensayos clínicos, desde el 4S Trial en 1994 hasta los meta-análisis más recientes, han confirmado que cada reducción de 1 mmol/L (equivalente a unos 38 mg/dL) en concentraciones de LDL-C disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares en torno a un 20%.
Sin embargo, las estatinas no son infalibles. Aunque de baja prevalencia, una fracción de la población presenta intolerancia a dosis altas, generalmente por dolores musculares, mialgias o alteraciones enzimáticas, pero, más importante, un porcentaje importante no alcanza las concentraciones recomendadas de Apo-B, pese a la adherencia terapéutica.
Esto motivó el desarrollo de una segunda generación de tratamientos: los inhibidores de PCSK9. Estas moléculas, en su mayoría anticuerpos monoclonales, bloquean la proteína PCSK9, que degrada los receptores de LDL en el hígado. Al mantener más receptores activos, el organismo puede eliminar de forma más eficiente las partículas de Apo-B circulantes. Su eficacia es notable, con reducciones adicionales en estas partículas de hasta 60%, en combinación con las estatinas. No obstante, su alto costo y la necesidad de administración inyectable han limitado su uso a pacientes con riesgo muy elevado o con hipercolesterolemia familiar.
Fue en ese contexto donde surgió el interés por una tercera vía: los inhibidores de CETP (Cholesteryl Ester Transfer Protein, por sus siglas en inglés). Esta proteína facilita el intercambio de ésteres de colesterol entre las lipoproteínas, transfiriéndolos desde las partículas de HDL (el mal llamado “colesterol bueno”) hacia las LDL y VLDL. Inhibirla, en teoría, debería lograr un doble beneficio: elevar el HDL-C y reducir el LDL-C, una combinación que sonaba casi ideal.
Durante la primera década del siglo XXI, esta hipótesis generó una ola de entusiasmo en la comunidad científica, que veía en ella una alternativa oral, complementaria y potencialmente superior a las terapias existentes. Pero los primeros ensayos clínicos se encargaron de enfriar esas expectativas.
El primer candidato, torcetrapib, fue retirado al comprobarse que elevaba la presión arterial y los niveles de aldosterona, lo que incrementó la mortalidad a pesar del marcado aumento en las concentraciones de HDL. Dalcetrapib, el segundo intento, careció de la potencia necesaria, pues logró subir el HDL, pero sin reducir de forma significativa ni el LDL ni el Apo-B, y no consiguió demostrar beneficio clínico alguno. Evacetrapib, que sí logró modificar ambos marcadores, tampoco redujo los eventos cardiovasculares, probablemente por la duración limitada del estudio o por la selección de pacientes. Anacetrapib, por su parte, mostró por fin un efecto positivo en el ensayo clínico REVEAL, con una modesta disminución de los eventos vasculares mayores, pero su prolongada vida media y la tendencia a acumularse en el tejido adiposo hicieron que se descartara su aprobación.
Tras esos fracasos, la comunidad científica comprendió que el aumento del colesterol HDL no bastaba para reducir el riesgo cardiovascular. El beneficio clínico parecía depender, sobre todo, de la reducción en la cantidad de partículas que transportan apolipoproteína B, es decir, de las verdaderas responsables del proceso aterogénico. Con esa lección aprendida, los nuevos compuestos fueron diseñados para centrarse en lo esencial: disminuir las partículas aterogénicas sin generar efectos secundarios indeseables. Entre ellos, Obicetrapib se perfila como la versión más refinada y prometedora. Su desarrollo marca el paso de una intuición fallida a una aproximación científica más precisa, que podría reabrir la puerta a una era de prevención cardiovascular mucho más efectiva y accesible.
Las bondades del Obicetrapib
Tras los fracasos de sus predecesores, esta nueva molécula demostró en estudios aleatorizados y en meta-análisis una capacidad sostenida para reducir de forma significativa las concentraciones de Apo-B, así como de otros marcadores de riesgo aterogénico. A una dosis diaria de 10 miligramos, los pacientes tratados con Obicetrapib experimentaron reducciones promedio del LDL-C entre el 30 y el 37%, incluso cuando ya se encontraban bajo terapias intensivas con estatinas.
Los ensayos clínicos han mostrado reducciones significativas en las concentraciones de Apo-B y de la lipoproteína (a), que es especialmente relevante, toda vez que su concentración está determinada en buena medida por la genética y hasta ahora carecía de tratamientos orales eficaces.
A su vez, los niveles de colesterol HDL se incrementaron notablemente, 140% por encima de sus valores basales, sin que ello se acompañara de un aumento en los triglicéridos. En conjunto, este perfil sugiere un reequilibrio profundo del metabolismo lipídico, que podría traducirse en una reducción sustancial del riesgo cardiovascular residual, ese que persiste incluso tras años de tratamiento con estatinas.
La eficacia del fármaco también se ha evaluado en terapia combinada. En formulaciones de dosis fija junto con ezetimiba, otro inhibidor de la absorción intestinal de colesterol, se observan reducciones de LDL-C cercanas al 49 por ciento frente a placebo, y aproximadamente 17 por ciento adicionales respecto al uso exclusivo de Obicetrapib.
En cuanto a su seguridad, los resultados hasta la fecha son igual de esperanzadores. Las tasas de eventos adversos serios no difieren de las observadas con los placebo y no se ha documentado un aumento en la incidencia de diabetes, aunque todavía están en curso los ensayos clínicos de tercera fase, que examinan los efectos de su consumo en el largo plazo.
Así las cosas, de confirmarse todos estos resultados preliminares, podríamos estar ante un avance clínico de magnitud comparable al que representaron las estatinas hace tres décadas. Un fármaco oral, seguro, accesible y capaz de reducir el riesgo cardiovascular de millones de personas en el mundo. No sería exagerado decir que, con el Obicetrapib, la medicina preventiva podría estar a las puertas de un nuevo punto de inflexión.
Epílogo: un mundo en donde la biología no sea el destino
Hay quienes, incluso llevando un estilo de vida saludable, no logran escapar del peso de su herencia biológica. En la lotería de la vida, algunos nacen con una propensión genética a producir más partículas aterogénicas, con variantes que elevan la lipoproteína (a) desde edades tempranas, configurando un riesgo cardiovascular casi inevitable. Para ellos, la voluntad no basta. Ninguna dieta, hábito de ejercicio o práctica de meditación puede revertir por completo la vulnerabilidad inscrita en sus genes. En estos casos, la intervención farmacológica es la aceptación de que la biología impone límites que sólo la ciencia puede superar.
Desde una perspectiva de salud pública, el potencial de tratamientos como el Obicetrapib se inscribe en esa misma lógica pragmática. Al igual que los fármacos que hoy redefinen cómo se abordan el sobrepeso y la obesidad, su uso es Pareto-dominante frente a la inacción. Es decir, mejora los desenlaces individuales sin perjudicar al colectivo, al tiempo que reduce la carga global de enfermedad, hospitalizaciones y gasto clínico.
Pretender que todas las personas puedan alcanzar una perfil de riesgo en salud óptimo únicamente mediante la fuerza de voluntad o la educación es desconocer las asimetrías biológicas y socioeconómicas que moldean la realidad de la salud humana.
Un medicamento seguro, eficaz y accesible como el Obicetrapib no desplaza la responsabilidad individual, sino que la complementa con la mejor herramienta que ofrece nuestro tiempo: la capacidad de corregir, desde la ciencia, los sesgos de la naturaleza.
La verdadera madurez de una sociedad no se mide sólo por su capacidad de promover hábitos saludables, sino también por su disposición a garantizar que la biología deje de ser un determinante inapelable del destino. Si el siglo XX fue el de la higiene y la vacunación, el XXI podría ser el de la medicina preventiva personalizada, en donde las herramientas farmacológicas se integran a nuestros hábitos para propiciar una vida longeva. No para sustituir el esfuerzo humano, sino para permitir que ese esfuerzo sea suficiente, incluso cuando la genética no juega a nuestro favor.
Vive y aprecia cada momento. Concéntrate en lo que está en tu control. Disfruta el proceso.
Un abrazo,
Carlos
*Esta entrada hace parte de nuestro pilar sobre salud y nutrición y está basada en múltiples artículos académicos, así como en escritos, podcasts y libros de, entre otros, los doctores Peter Attia, Layne Norton y Andrew Huberman.
**Advertencia: el contenido aquí proporcionado tiene únicamente propósitos informativos. Esta entrada no pretende reemplazar el consejo médico profesional, el proceso de diagnóstico o el tratamiento de ninguna enfermedad. Los invitamos a consultar la opinión de sus médicos antes de tomar cualquier decisión sobre su salud.
Por si te los perdiste… o quieres refrescar la memoria
Colesterol parte 1: ¿qué es y por qué importa?
Cómo una molécula que es asociada con enfermedad y muerte es en verdad indispensable para vivir y para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo
"¡Un colesterol alto es bueno para la salud!"
Explicando uno de los mitos sobre salud más comunes en redes sociales y reflexionando sobre la importancia del rigor en las ciencias médicas